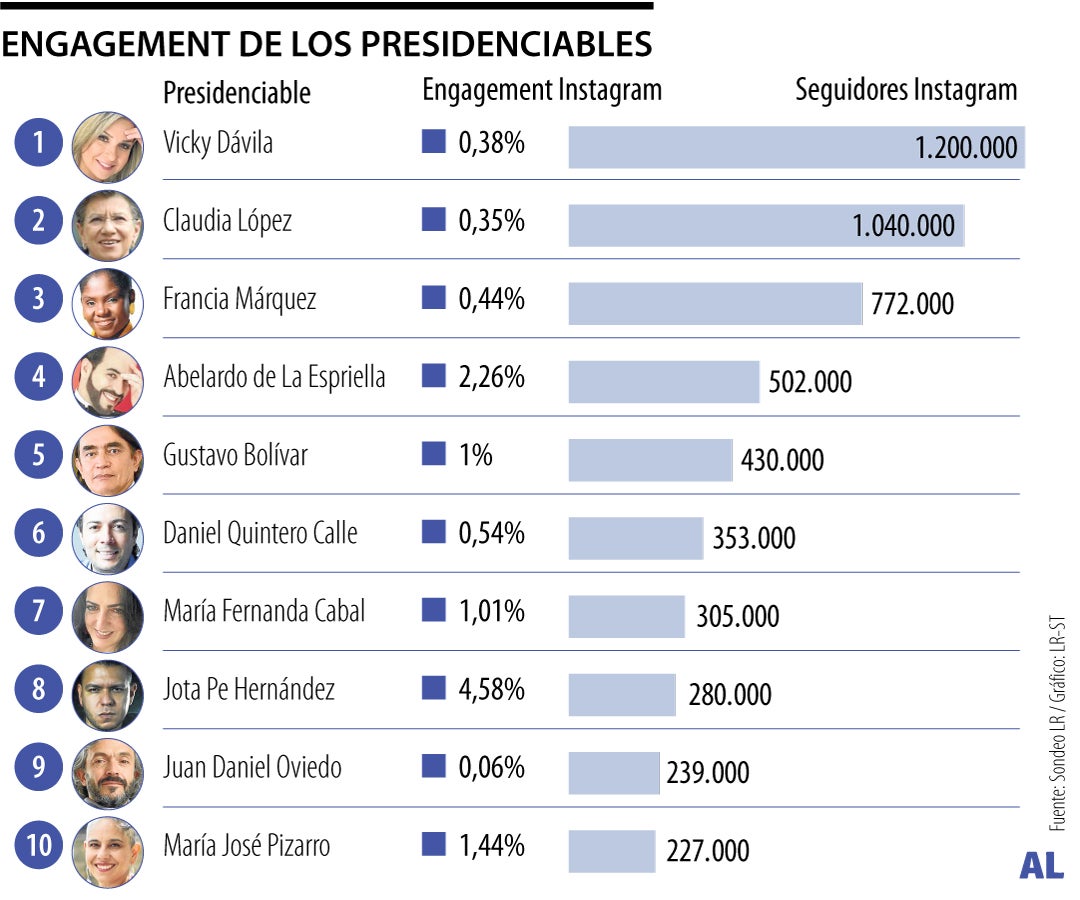En tiempos de inflación todos nos preocupamos. Nuestro dinero pierde valor adquisitivo. En el mundo jurídico sufrimos de un problema similar con la inflación normativa. Y esta tiene un costo superior pues perdemos el tiempo.
Solo en lo que va corrido de 2022 se han promulgado más de 80 leyes (cerca de dos por semana). De decretos ni hablemos, pues sobra decir que se multiplican. De las sentencias de la Corte Constitucional digamos algo: vaya uno a saber por qué para resolver en una pregunta cualquiera es necesario que la Corte nos resuma el estado del derecho en otros países y nos cuente la historia de las leyes desde el código de Hamurabi en decisiones que a veces superan las 300 páginas.
En la práctica contractual también el fenómeno está desbordado. Para utilizar un ejemplo del derecho financiero, hoy en día es habitual encontrarse con contratos de garantía mobiliaria que alcanzan las 60 páginas, más que las que tiene la ley de garantías mobiliarias. Pero, ajá, como industria en algún punto decidimos que en transacciones complejas y no tan complejas es necesario contar con contratos supremamente robustos y equiparamos robustez con longitud. Nos falló la lógica.
Por eso no me sorprende cuando veo el éxito de los promotores del legal design que, como dice mi colega Sebastián Boada, si se les diera la oportunidad, convertirían los contratos en novelas gráficas que reemplacen los mamotretos a los que sometemos a clientes, contrapartes y jueces.
El origen del problema en parte es lo que hemos aprendido en universidades y de colegas anglosajones: la necesidad de regularlo todo en el contrato por entender que lo no regulado en el contrato no se aplica. Pero nuestro sistema es distinto y hay reglas en la ley que aplican sin necesidad de incluirlas en el contrato.
Me sorprende por ejemplo que hemos optado por describir en los contratos de garantía mobiliaria cómo funciona el proceso de oposición a la ejecución de una garantía cuando ese proceso está regulado en la ley. Sería equivalente a incluir en cualquier otro contrato las reglas de un proceso declarativo verbal o en un pagaré la descripción del proceso ejecutivo. Absurdo.
Hay muchos otros ejemplos, entre ellos: (i) incluir una declaración de quien suscribe el contrato en nombre de una persona jurídica sobre su autoridad para celebrarlo como si no pudiéramos la mayoría de las veces verificarla contra un certificado de existencia y representación legal; (ii) incluir en la cláusula de terminación de los contratos que los mismos se pueden terminar por la voluntad de las partes que lo celebran, como si alguien alguna vez hubiera dudado de ello; o (iii) incluir la regla según la cual la nulidad de una cláusula no implica la nulidad de las demás cláusulas, salvo que se refiera a un elemento esencial del negocio, regla ya recogida en la ley.
Hay más razones que explican la inflación documental: la seguridad que encontramos en el hecho de repetir una regla en distintos lugares del contrato, como si la fuerza vinculante derivara de su repetición y no del acuerdo de voluntades; la tranquilidad que nos da seguir un precedente conocido; o la creencia errada de que a más palabras más conocimiento.
Después además lo que escribimos lo trasladamos a la ejecución. No bastó con decir en un contrato de crédito que las declaraciones se entienden hechas por el deudor en la fecha de firma y en la fecha de desembolso, sino que exigimos un nuevo papel que confirme la declaración para hacer el desembolso. Y así se nos van los días y las noches revisando cláusulas y papeles sin propósito porque son repetidos, porque recogen lo que ya establece la ley o porque no están llamadas a tener efecto práctico alguno.
Hay que parar. Controlemos la inflación documental.
¿Quiere publicar su edicto en línea?
Contáctenos vía WhatsApp